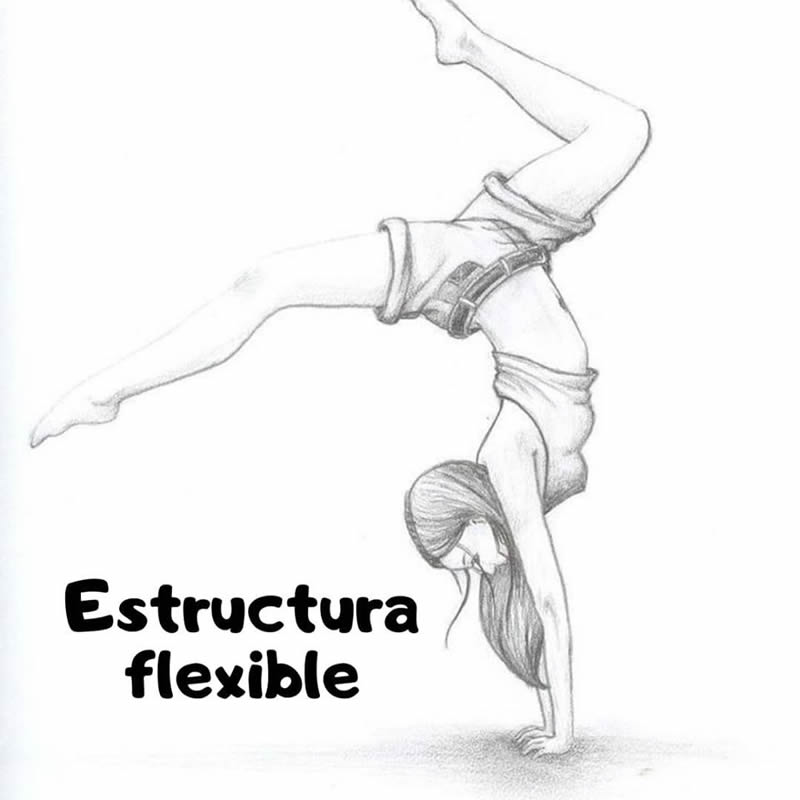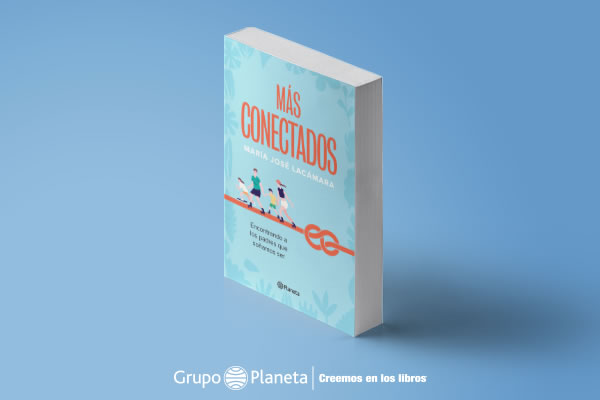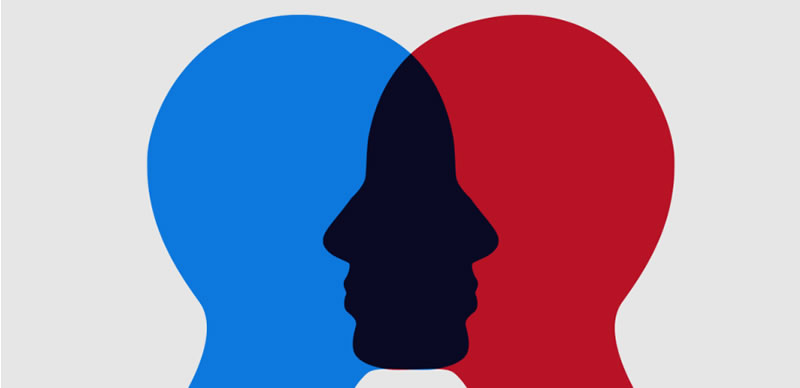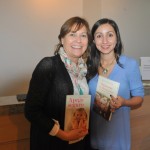Hoy me llegó por esas cosas de la vida, una invitación a una charla online acerca de el desafío de poder convivir con nuestros adolescentes en este período de Pandemia. Hubieron muchos conceptos buenos, pero por lejos el que más me gustó es la idea de poder conquistar una «estructura flexible». .
.
Una estructura flexible, significa que podamos sostener las normas de la casa y al mismo tiempo flexibilizarlas en esta pandemia. Por ejemplo, si la regla con mi hijo adolescente es acostarse todos los días a las 10.30pm porque al otro día hay colegio, hoy que las clases online son a las 10 a.m.. puedo flexibilizar esa regla y poner una nueva hora de acostarse. Lo importante es no olvidarse de la necesidad de una estructura: horas de comida, de sueño, de colegio y horas de no hacer nada. Lo importante es mantener una estructura pero que está sea flexible. .
.
Pienso que una estructura flexible no solo nos ayuda hoy durante la pandemia, sino en la vida en general. La flexibilidad muestra nuestra capacidad de adaptación y nuestras infinitas posibilidades de solución o enfrentamiento a un mismo problema. La flexibilidad nos ayuda a cambiar en el camino si es necesario y la estructura nos entrega seguridad y certeza. Ambas tienen que convivir juntas para que funcionemos, no solo hoy sino también mañana. .
.
Mucha estructura nos rigidiza y nos deja desprovisto de otras miradas para ver una misma situación. Y mucha flexibilidad nos hace ser poco claros e impredecibles a los ojos del otro, tanto como papas como personas. .
.
Hoy atesoro este nuevo término y se los comparto porque lo encontré simplemente iluminador como una manera de enfrentar la pandemia, la vida y sus desafíos. .
María José Lacámara – Conoce más AQUI
Instagram: @joselacamarapsicologa
Los invitamos a conocer nuevo libro de María José Lacámara
La psicóloga infanto-juvenil María José Lacámara publica este libro que busca ayudar a padres y madres a encontrar un método de crianza propio, que se ajuste a sus necesidades y les permita sintonizar con lo que requieren sus hijos.
Lo pueden encontrar en: Contrapunto, buscalibre, Antártica, que leo, editorial planeta y en formato digital.
La mayoría de las veces hablamos de cómo mejorar la autoestima en nuestros hijos, cómo reforzarlos y con eso cómo ir formando en ellos esa ansiada autoestima positiva. Este último tiempo me he dedicado a leer y reflexionar acerca de cómo este es sólo uno de los pasos para poder ayudarlos en su formación. Al ver a mis adolescentes en la consulta, me he dado cuenta que quizás nos falta el paso nuclear y más importante: enseñar en la autocompasión.

Si buscamos en google, todo aquello que se relaciona con el ser autocompasivos, se lee desde una mirada negativa. Normalmente se alude a que al serlo con nosotros mismos nos ponemos en un rol de víctima, como si esta palabra significara un constante lamentarse por uno mismo, que poco nos ayuda para movernos frente al sufrimiento. Vivimos en una sociedad que no nos permite estar mal, que nos empuja a tener una mirada positiva y salir adelante, y si bien esa es una parte fundamental para poder mirar mi realidad desde otra perspectiva, poco nos enseña de cómo debemos abrazar el sufrimiento. La autocompasión no se trata de sentir lástima por uno mismo o hacerse la víctima. La autocompasión nos enseña a comprender ese sufrimiento para poder avanzar. Pero, ¿cómo logramos abrazarla si solo nos criticamos a nosotros mismos? ¿cómo logramos superarlo si no logramos aprender y crecer de esos momentos difíciles? ¿cómo logramos sentirnos capaces de sobrellevar aquello que me toca vivir si mis auto diálogos van en la línea de no poder tolerar la frustración y fracaso?.

No puedo dejar de pensar en lo poco nos han enseñado a tratarnos bien a nosotros mismos. Que poco hemos hablado de cómo debemos mirarnos, querernos y entendernos. Sabemos lo que le diríamos a un mejor amigo en una situación difícil, pero sin duda nos perdemos cuando se trata de hablarnos a nosotros mismos en un momento de vergüenza, tristeza o desesperación. Nuestra voz interna se vuelve juzgadora y crítica, y lo que es peor, aún pensamos y sentimos que todo aquél que nos mira, nos juzga y nos critica de la misma manera que lo hacemos con nosotros mismos. Nos hemos olvidado de enseñar una mirada vulnerable de nosotros mismos, una mirada amiga que no solo permite abrazar el sufrimiento, sino también revela nuestro verdadero ser. Una mirada que nos permite aceptarnos como somos, con nuestros defectos y virtudes, y que nos ayuda a avanzar para ser cada día una mejor persona.

En mi consulta tiendo a ver a adolescentes, niños o padres paralizados frente a la mirada o juicio de otro, y entonces con tal de no exponerse a eso evitan todo tipo de situaciones. Adolescentes que no dicen lo que piensan, por miedo a que los otros los vean como tontos, mamás que no se atreven a decir que a veces están cansadas por miedo a esas otras madres que puedan verlas como malas madres, niños que no se atreven a decirles a sus mejores amigos que no molesten al de al lado porque ese mejor amigo puede reírse de ellos o apartarlo. Y entonces nos ponemos evasivos de esas situaciones, y con eso autocríticos al no sentirnos capaces de poder mostrarnos tal cual somos. Queremos ser perfectos a los ojos del otro, sin darnos cuenta que esos “ojos del otro” son mis propios ojos, mis propios miedos, mis propios juicios. Entramos en un círculo vicioso de evitar ser juzgado para juzgarnos de la manera más dura posible a nosotros mismos, que finalmente nos lleva a sentirnos incapaces de decir o mostrar lo que pienso o lo que soy. Terminamos paralizados frente al mundo, incapaces de abrazarnos, querernos y mimarnos a nosotros mismos, como lo haríamos probablemente con nuestro mejor amigo.
Las emociones y situaciones difíciles son parte del contrato que tenemos con la vida, no es posible tener un trabajo importante, construir una familia, hacer del mundo un mejor lugar, sin estrés y sin malestar, estas emociones son sin duda parte del recorrido y el aprendizaje para tener una vida significativa. Y como lidiar con ellas, como nos hablamos a nosotros mismos desde una mirada autocompasiva y como logramos mirarlas desde otro lugar es parte de poder sobrellevarlas y aprender.

La autocompasión es poder cuidarse y ser amable con uno mismo. La investigadora Kristin Neff identifica tres componentes importantes. El primero es la amabilidad, ser comprensivo y compasivo con uno mismo al sentirse incompetente, inadecuado, poco atractivo, poco inteligente, etc. Sentimientos que uno tiene en el día a día y que no hay nada de malo en tenerlos y vivirlos, muchas veces luchamos porque nuestros hijos o nosotros mismos no nos sintamos de esa manera. Sin embargo, siendo autocompasivos se torna más fácil de sobrellevar y se aprende. El segundo componente es la humanidad, y consiste en revertir la tendencia a aislarnos cuando estamos sufriendo, pensando que “sólo a mi me pueden pasar estas cosas”. En la actitud auto-compasiva hacemos lo contrario, tomando perspectiva y recordando que nuestro sufrimiento es compartido por muchos, y más aun, que la imperfección y el dolor es parte de la experiencia humana. Finalmente, el último componente es el que ella denomina mindfulness, que se entiende como la capacidad de poder observar abiertamente nuestra experiencia sin identificarnos con ella. Desde una actitud auto-compasiva logramos tomar una perspectiva balanceada de nuestras emociones, de manera que nuestro dolor no es negado o reprimido, pero tampoco nos identificamos completamente con él sintiéndonos paralizados.

Necesitamos trabajar en nuestra autocompasión y ayudar a nuestros hijos en ella. Aprendamos a decirnos a nosotros mismos frases cariñosas “todo va a pasar” “lo hice lo mejor que pude, aunque no resultó” “puedo equivocarme y con eso aprendo”, etc. Alejemos los juicios a nosotros mismos “no valgo nada” “soy muy mala mamá, amigo o jefe” “no sirvo para esto”, estas frases solo nos detienen y paralizan, nos dan miedo. Finalmente poder desarrollar la autocompasión, nos entrega mucho más estabilidad que nuestra autoestima, que tiende a oscilar frente a las distintas miradas del otro. Si logramos querernos y tratarnos a nosotros mismos como tratamos a nuestros mejores amigos, lograremos la aceptación y desde ahí podemos tener un punto de partida potente para poder querernos, con errores, sufrimientos, con pasar vergüenzas, enfrentando las distintas situaciones, sin miedo a equivocarnos.

Porque, finalmente si nos equivocamos ¿qué sería lo peor podría pasar?. Si aprendemos a ser autocompasivos probablemente podríamos cuidarnos y ser comprensivos con nosotros mismos, aprendiendo del error y confiando que tengo las capacidades de salir adelante…..ineptamente, tontamente, inadecuadamente, genuinamente….como sea lo logro, me atrevo, me quiero.
“Si tu compasión no te incluye a ti mismo, es incompleta” -Jack Kornfield.
María José Lacámara – Conoce más AQUI
Instagram: @joselacamarapsicologa
Read more
Muchas veces, como padres sabemos que las cosas no andan bien, sentimos que no vamos por el buen camino y algo nos va indicando que deberíamos desviarnos para llegar a puerto seguro. Muchísimas veces nos sentimos perdidos en lo que le pasa a nuestros hijos. No sabemos leerlos, nos preocupan y no tenemos idea cómo llegar a ellos. Tenemos la imagen de que algo no camina, pero no sabemos por dónde partir para descubrir qué podemos hacer distinto. Vamos intentando distintas soluciones, dando palos de ciegos, los cuales en reiteradas oportunidades nos vuelven más inconsistentes como padres, lo que inevitablemente impacta en nuestros hijos, muchas veces, empeorando la situación. Porque con la inconsistencia de las soluciones intentadas ineficaces, viene la incertidumbre. No sabemos qué esperar y perdidos, intentamos de todo para ayudar a nuestros hijos. Este proceso de incertidumbre para nosotros como padres, solo va angustiando aún más a nuestros niños en sus emociones, haciéndoles casi imposible leer lo que les pasa y descubrir el camino que los llevará a estar mejor.

En un mundo que nos exige tener hijos perfectos y ser padres perfectos, tendemos a escuchar los pedidos desesperados de profesores, amigos o pares, de que por favor alguien ayude a nuestro hijo. Y entonces nos sale natural preguntarnos ¿podré ayudarlo yo? ¿necesitará ayuda profesional? ¿cuándo realmente se hace necesario consultar?. La mayoría de las veces el mundo nos dirá que nos queda grande el problema y que tenemos que pedir ayuda a un profesional. Sin embargo, vale la pena poder detenerse y mirar el problema con perspectiva, ¿qué nos entrampa? ¿qué nos hace a nosotros como padres y a ellos como hijos, estar paralizados frente a una situación?.
Bajo mi mirada, la mayoría de las veces buscamos distintas soluciones, pero que finalmente terminan siendo más de lo mismo y esto empeora el problema. Entonces me encuentro en la consulta con padres que me dicen “lo hemos intentado todo” “ya no sabemos que hacer” “nada de lo que hago resulta como espero“, y la verdad es que sin darnos cuenta estamos haciendo todo el tiempo más de eso que complica la situación. Mi hijo tuvo un año difícil el año pasado, empezó a tener conductas que no eran propias de él, estaba irritable, sensible, agresivo. Con mi marido sabíamos que algo no andaba bien, y nos perdimos en un sin fin de intentos que solo llegaron a empeorar la situación. Algunos días lo conteníamos, otros lo retábamos y también lo reforzábamos….solo inconsistencia. Fue necesario para nosotros como papás detenernos y darnos cuenta que necesitábamos ayuda. Una nueva mirada de lo que estaba pasando y una manera distinta de hacer las cosas por parte de nosotros como padres.

Siempre el cambio en nosotros, repercute directamente en nuestros hijos, la vida es interacción y los problemas muchas veces se alimentan de esta interacción. Basta con que podamos mirar el problema y ver qué podemos hacer distinto para que se rompa ese círculo vicioso. ¿Cómo darnos cuenta? Lo primero es poder sentarnos y descubrir qué es lo que esta pasando con ellos, no basta con saber que algo anda mal. Averigüemos, conversemos con ellos, observémoslos con sus pares, miremos cómo se mueve en el mundo adulto y por sobre todo intentemos pensar qué es lo que me está queriendo transmitir con sus conductas, ¿qué es eso que esta necesitando y yo no estoy pudiendo entregarle?. Para mí, mi hijo estaba en un grito de ayuda desesperado a que algo en su vida tenía que cambiar y para eso tuvimos que tomar decisiones más radicales, el tema es que uno tiene que tener la entereza de mirar eso y hacerse cargo como papás, con o sin ayuda. La decisión de pedir ayuda depende del camino que ustedes como padres decidan recorrer. Nosotros decidimos pedir ayuda porque ya nos sentíamos demasiado perdidos en los intentos por ayudar a nuestro hijo, y nada estaba dando resultado para que él estuviera mejor.

Somos como padres, el espejo de nuestros hijos, y muchas veces el cambio en nosotros se verá reflejado en ellos. Mirémonos en nuestros defectos, en eso que me hace ruido de mí misma y tratemos de pensar cómo eso se relaciona con cómo estoy viendo o relacionándome con mi hijo. Si cargo con miedos, exigencias y el perfeccionismo, no puedo pensar que eso no impacta en su manera de ser. De alguna manera lo veremos reflejado, quizás en niños autoexigentes, críticos, o cautelosos. Todo lo que somos los impacta, todo lo que trasmitimos de nosotros mismos los afecta y todo aquello que yo puedo cambiar es por lejos lo que más los ayuda al cambio.
¿Cuándo pido ayuda? Cuando veo sufrimiento en mi hijo, cuando me siento entrampada en mis soluciones como mamá o papá, cuando necesito una mirada distinta que me haga reflexionar. Pero estemos claros, para consultar tenemos que estar dispuestos como padres a mirarnos, descubrirnos y por sobre todo a cambiar. Si no estamos dispuestos, nada de lo que hagamos, ni siquiera con ayuda, dará resultado. Porque finalmente nosotros somos los portadores del cambio, nosotros somos los que vamos construyendo camino y acompañando a nuestros hijos en construirse y descubrirse. Ojo!! Nunca, pero nunca lleven a sus hijos obligados a pedir ayuda, eso no sirve, eso solo les hace sentir incapaces y enojados frente al no entendimiento. Para poder pedir ayudar, es fundamental poder crear con ellos algo que los motive al cambio, y esa primera tarea es totalmente nuestra como padres. Si ellos no quieren recibir ayuda, no habrá ningún profesional que pueda lograrlo, nunca olviden que ustedes son los primeros actores del cambio en sus hijos y toda solución que encuentren debe ser co-construida con ellos.

Muchas veces las decisiones más difíciles son las que darán más fruto y ese fue mi caso. Tenemos que atrevernos como papás y como personas a mirar la realidad desde un lado más flexible, porque solo esa actitud se nos abrirá la posibilidad de intentar algo distinto. Todos tenemos problemas, varios de nuestros hijos presentarán síntomas alguna vez en sus vidas, el tema está en poder tomar las decisiones necesarias y abrirse a las distintas posibilidades. Me encanta una frase que dice “el cambio nunca es doloroso, solo la resistencia al cambio lo es“…. ¿cómo podemos abrirnos al cambio?. Si necesitan ayuda, pídanla, siempre con la mente abierta a intentar cosas nuevas, ayudando a nuestros hijos a lograr su bienestar y abiertos siempre a que el cambio parte por nosotros….sobretodo por nosotros.
María José Lacámara – Conoce más AQUI
Instagram: @joselacamarapsicologa
Read more
En un mundo que aconseja reiteradamente el cuidado de la imagen, yo abogo por el cuidado de las palabras en sus tres grandes disposiciones: las palabras que decimos, nos decimos y nos dicen. Deberíamos acentuar un escrúpulo más acendrado a la hora de decantarnos en la elección de palabras, puesto que literalmente nos va la vida en ello. Somos seres narrativos, nuestra biografía son eventos esparcidos por los días que hilvanamos a través de un relato que nos vamos contando a nosotros mismos para introducir sentido y memoria en esa amalgama de sucesos. A Ulrich Beck le leí que no siempre coincide la historia de nuestra vida, entendida como cadena de acontecimientos reales, con nuestra biografía, que es la forma narrativa con la que escribimos esos acontecimientos en nuestro entramado afectivo. Me alío junto a Emilio Lledó cuando en Elogio de la infelicidad postula que «en el habla se coagula nuestra intimidad, la mismidad que buscamos». La trama literaria en la que nuestra historia muda a biografía y nos va configurando como una entidad empalabrada modula nuestro estilo cognitivo y afectivo, y ambos el repertorio de nuestras accciones y omisiones, que nos van esculpiendo una existencia con su buril invisible. Somos una corporeidad amenizada de palabras.
En su libro, hasta hace unos meses inédito, Extravíos, el atribulado aunque cáustico Emil Cioran afirma en uno de sus brillantes aforismos que «en cada uno de nosotros yace un profeta. La obsesión del futuro, que nos lleva a intervenir en la realidad para alterarla, vierte un falso contenido en las sensaciones del presente». Opino más bien que en cada uno de nosotros habita un novelista con el cometido de anotar lo que nos acontece para que nuestro pasado, presente y futuro respiren al unísono. Nos pasamos la vida relatándonos a nosotros mismos, contándonos nuestras peripecias y otorgando un sentido al cúmulo de días en los que se aglutina la eventualidad de vivir. El doctor Oliver Sack, célebre por su libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, comentaba que cada persona se narra a sí misma la historia de su vida todo el tiempo. En Experimentos con la verdad, ese cazador de coincidencias que es el gran Paul Auster repasa su trayectoria y alude a sus primeros años de escritor recordando que en aquella época «me analizaba a mí mismo como si fuera un animal de laboratorio». Rimbaud resumió este malabarismo de recursividad mental con un tan contundente como enigmático «yo es otro». Dentro de nosotros se aloja un huésped con el que nos encanta hablar. En mis ensayos aparece repetida de forma totalmente deliberada mi definición acientífica de alma que conexa con esta imagen verborreica. «El alma es esa conversación que mantenemos con nosotros mismos a todas horas contándonos lo que nos ocurre a cada segundo». Lledó de nuevo susurra con su prosa envolvente que «en las palabras sabemos decirnos aquellos momentos en los que hemos sido algo más que el aire que se llevan los días». Las palabras dan vida a la vida vivida. En las palabras resucita el ayer digno de resurrección. La invención de la forma verbal del futuro logra que las palabras den ensoñadora morfología a lo que está por venir.
El lenguaje no solo describe el mundo, también lo crea. En la dilucidación y discriminación de la palabra que vamos a emplear y en cómo vamos a pronunciarla se encapsula el ser en cuya transitoriedad habitamos. Gozamos de plena soberanía para escoger qué palabras serán las que nos expliquen quiénes somos y en qué consiste nuestra instalación en el mundo. Se minusvalora la impregnación de nuestro lenguaje en la volatilidad anímica y afectiva, pero cada palabra que sale para afuera nos revela indicios de quién habita y cómo de la piel para dentro, y cada palabra que se adentra al interior desde fuera provoca mutaciones allí donde se aposenta. Es aquí donde el verbo alberga capacidad medicinal. El término medicina lingüística se lo leí hace tiempo a Dylan Evans en su obra Emoción. La ciencia del sentimiento. «Hablar acerca de nuestros sentimientos funciona como una válvula de seguridad que permite la salida del vapor excedente de una tubería obstruida». Las palabras confieren efectos medicinales cuando son compartidas. Como apunta el propio Evans, «desahogarse significa hablar de emociones (sic) desagradables con el fin de hacerlas desaparecer». El lenguaje es una herramienta muy poderosa para inducir sentimientos, pero también lo es para contrarrestar aquellos que nos ulceran. El autosabotaje o la estabilidad de la autoestima se labran en el armamentario verbal con el que nos indagamos, nos retratamos y nos pronosticamos. Hay palabras hirientes, lesivas, vejatorias, lancinantes, jibarizadoras, pero asimismo las hay redentoras, lenitivas, analgésicas, energizantes, reparadoras, ansiolíticas. Podemos encontrar todo un repertorio lingüístico que correlaciona con la farmacopea destinada a la sanación del alma.
Siendo niño me llamaba mucho la atención el bálsamo bíblico en el que se demandaba la llegada del lenguaje porque «una palabra tuya bastará para sanarme». Entonces no lo entendía, pero ahora sé que la palabra permite la intersubjetividad, y es esa intersubjetividad la que acaricia y ayuda a sanar la subjetividad cuando está enferma o afligida. Los sentimientos fecundados por una situación adversa, una expectativa derrumbada, un momento de flaqueza en el que nos desencuadernamos, o la irrupción de un acontecimiento aciago (un acontecimiento es un suceso que interrumpe la cadencia de lo ordinario), pueden ser transformados o revertidos gracias al poder restaurador del lenguaje. Los sentimientos se elicitan pero también se derogan con la presencia de los argumentos. Aunque en el título de este artículo afirmo que las palabras sanan, no es exactamente así. No nos curan las palabras, sino los argumentos cuya argamasa está hecha de ellas. Los argumentos poseen capacidad sanadora, como si en su interior semántico llevaran un ungüento milagroso. Oyente y hablante se ensamblan curativamente a través de una siderurgia discursiva. El ser que estamos siendo conecta con el otro, que es un ser que también está siendo, merced a la palabra, que es la síntesis en donde palpita la vida compartida. Sanan las palabras eslabonadas en el zigzagueo de los argumentos con los que acompañamos a nuestro interlocutor, o él nos acompaña a nosotros. A pesar de que llevo muchos años estudiando su mecanismo, me sigue maravillando la evidencia empírica de cómo la publicidad de la pena atenúa la pena. Es obvio que para publicitarla no nos queda más remedio que encajonarla en un léxico y en una sintaxis. De repente, el oyente deviene en una especie de curandero lingüístico. Cura la palabra expresada, pero sobre todo cuando es palabra escuchada. Hay algo rotundamente contradictorio en este apoteósico dinamismo. La pena al verbalizarse y compartirse se encoge, pero la alegría empalabrada y compartida se expande. Sentimentalmente, hablar siempre sale a cuenta.
Extraido de espaciosumanocero.blogspot.com
José Miguel Valle. Escritor y filósofo
Foto portada: Obra de Alyssa Monks
Read moreTodos usamos mecanismos de defensa inconscientes para protegernos de amenazas reales o simbólicas o de cosas de las que evitamos ocuparnos o pensar.
Los mecanismos de defensa son tácticas desarrolladas por nuestro ego para protegerse de la ansiedad, o el rechazo social. Estos mecanismos fueron muy utilizados por Sigmund Freud en su teoría psicoanalítica.
Los principales mecanismos de defensa son:
1-Desplazamiento:
Con este mecanismo eliminamos nuestras frustraciones, o sentimientos sobre personas que creemos que son menos “peligrosos” o “amenazadores” para nosotros. De esta manera redireccionamos nuestros sentimientos e impulsos de una persona a otra. Este mecanismo se usa cuando no podemos expresar nuestros sentimientos de una manera segura a la persona a la que van dirigidos. Por ejemplo: Nos enfadamos mucho con nuestro jefe y lo “pagamos” con nuestra pareja, amigos o algún objeto.
2-Represión:
Es la eliminación de la información dolorosa o de un deseo de nuestra conciencia y llevarlo a la parte inconsciente de nuestra mente. Aunque se repriman sigue estando y ejerciendo su influencia sobre nuestras vidas.
3-Supresión:
Cuando eliminamos conscientemente una información dolorosa. Aunque se cree que cuando pasa es de manera inconsciente.
4-Proyección:
Este mecanismo hace que tomemos nuestras propias cualidades, defectos, sentimientos o deseos y atribuirlos a otras personas que no tiene esos pensamientos, sentimientos o impulsos. Suele aparecer cuando los sentimientos o pensamientos se consideran inaceptables para que el individuo los exprese. En definitiva la proyección es la falta de reconocimiento de las propios sentimientos y motivaciones.
5-Negación:
La negación a aceptar la realidad. Es uno de los mecanismos de defensa más primitivos y es muy común en la infancia.
Muchas personas usan la negación para evitar el dolor que les puede causar afrontar una situación o alguna parte de su vida que no desean admitir.
6-Formación reactiva:
Ante una amenaza o situación no deseada la persona manifiesta comportamientos totalmente opuestos. Según Freud para ocultar sus verdaderos sentimientos comportándose de manera totalmente opuesta. Por ejemplo una madre que se queda embarazada sin desear al bebé, ante su sentimiento de culpabilidad puede reaccionar de una manera sobreprotectora con el hijo, para convencerse a ella misma y al hijo de que es una buena madre.
7-Racionalización:
Implica explicar de una manera racional un comportamiento no aceptado y así se evitan los verdaderos motivos de ese comportamiento. Por ejemplo cuando un alumno ha suspendido un examen y culpa al profesor diciendo que le tiene manía, cuando en realidad no ha estudiado lo suficiente para aprobar
8-Sublimación:
Este mecanismo de defensa nos permite sacar nuestros impulsos no deseados o canalizarlos en comportamientos más aceptados.
Ejemplo: Cuando estás lleno de ira y para descargarla te pones a correr o hacer algún tipo de ejercicio extremo para liberarte de ella.
9-Regresión:
En este caso es cuando la persona regresa a comportamientos anteriores (comportamientos infantiles ) cuando se enfrenta a una o varias situaciones de estrés que no puede solucionar o no desea enfrentar.
10-Compensación:
La compensación es una manera de equilibrar psicológicamente las debilidades que percibimos al enfatizar la fuerza en otros ámbitos. Cuando nos enfocamos en una fortaleza estamos reconociendo que no se puede ser fuerte en todas las áreas. Por ejemplo, cuando decimos No soy bueno con los trabajos manuales e inmediatamente después decimos: Pero soy muy bueno con los números y las matemáticas.
11-Intelectualización:
La intelectualización es el énfasis excesivo en el pensamiento cuando nos enfrentamos a un impulso, situación o comportamiento inaceptable sin emplear ninguna emoción. En vez de enfrentarnos o aceptar las emociones que pueden surgir utilizamos este mecanismo para distanciarnos de la situación o impulso. Por ejemplo: una persona recibe un diagnóstico muy severo de salud y se centra en detalles médicos más que en expresar su dolor o tristeza.
12-Condensación:
Ocurre mientras dormimos. Algunos elementos inconscientes se unen en una sola imagen u objeto durante el sueño. En la condensación se concentran varios significados en un único símbolo y de esta manera el relato se hace mucho más breve. Parte del contenido inconsciente se une con parte del contenido consciente.
Los mecanismos de defensa pueden ser útiles para protegernos y proporcionarnos una salida saludable al estrés. Sin embargo en casos muy repetitivos o excesivos podrían impedirnos enfrentar la realidad. Debes prestar especial atención a cualquier signo de exceso en alguno de los mecanismos antes mencionados. Puedes pedir ayuda profesional si ves que necesitas acompañamiento en la solución de tus problemas.
Redacción Instituto Draco
www.facebook.com/InstitutoDraco
Extraido de www.institutodraco.com
Read moreTodos hemos oído hablar de empatía, y muy a menudo se nos ha explicado como “la capacidad de ponerse en el lugar del otro”. Sin embargo, en la mayoría de los casos, mano en el corazón, esto no suele funcionar tan bien en la práctica. Por supuesto es frecuente, que efectivamente logramos ponernos en la situación del otro, pero generalmente es porque estamos de acuerdo con esa persona, es decir simpatizamos con ella.
Así es que la simpatía exige consonancia, concordancia, coincidencia y muchas veces, ideas de valores similares. Simpatizamos con nuestras amistades y con quienes compartimos algo en la vida, por lo que nos parece más fácil “ponernos en su lugar.”
Sin embargo, no nos será tan fácil ponernos en la posición de cualquier persona, con la cual a primera vista no tengamos nada en común o diferencias abismales en algún ámbito. Por ello, no me gusta tanto la arriba citada definición simplificada y “vox populi” de empatía.
Más bien coincido con que la empatía es una postura comunicativa que nos permite respetar acciones interpersonales, y también sentirlas comprensivamente, independientemente de si estamos de acuerdo o no, si simpatizamos con esa persona o no.

Por lo tanto y tratando de hacer una mejor aproximación a la definición de empatía, propongo la siguiente: “la capacidad de expresar respeto y comprensión por la manera de actuar, pensar o sentir de la otra persona, ya sea que estemos de acuerdo o no.” En ese contexto, nuestra situación personal y opinión son indiferentes, ya que las posiciones incluso podrían ser contrastantes o antagónicas. De lo contrario, si las posiciones y opiniones son más bien coincidentes, simpatizamos con nuestra contraparte.
De la manera que lo explico arriba, lo he vivido muchas veces en mi vida, aunque debo reconocer, de que durante décadas actuaba más intuitivamente en ese sentido y no era tan consciente de ello. Cuando tomé real consciencia, fue hace unos doce o trece años atrás, cuando ahondé en una amistad con una persona por la cual sigo teniendo un inmenso afecto, quien muchos años antes de que la profundizáramos había sufrido el asesinato por razones políticas de su padre, en una época complicada y muy delicada de nuestra historia. Esta persona, de una posición política muy distinta a la mía, estaba pasando por un momento puntual especialmente sensible respecto de la pérdida de su padre. Efectivamente, a pesar de nuestras grandes diferencias ideológicas, la respeté honestamente y pude sentir comprensión por lo que había pasado y estaba pasando en ese momento, sin falsas posturas, tanto así, siento que en esos años incluso fui un buen apoyo, más allá de mi comportamiento al estilo del Río Guadiana: aparecer y desaparecer, el que nada tenía que ver con la situación señalada. Debo decir eso sí, de que simpatizábamos muy fuertemente en varios valores, diferentes a los meramente ideológicos políticos.
Por lo tanto, claramente sí somos capaces de llegar a sentir comprensivamente, si respetamos la posición y vivencia de la otra persona, sin condenarla o realizar un juicio de valor.
Para mostrar empatía, no es necesario expresar nuestra propia opinión sobre el tema, ya que ante todo la empatía requiere escuchar, observar y respetar la posición o situación de esa otra persona. Por supuesto, existen otras formas de hacer ver nuestra opinión y mostrar respeto, por ejemplo, a través de una comunicación tranquilizadora y deferentemente apropiada a la situación.
Pero por favor, no confundamos: a veces sentimos que somos empáticos, o incluso nos dicen que lo somos, pero cuidado, frecuentemente se trata sólo de querer complacer al otro o tratar de ser bien comportados, incluso a querer caer bien y obtener su aprobación. Tratamos de simpatizar, pero en realidad no empatizamos.
El respeto real, exige conocimiento y empatía. Ello, porque debemos conocer y observar a la otra persona para poder mostrarle nuestro respeto en su situación. El respeto requiere que todos tengamos el derecho de decidir cómo queremos vivir, pensar, actuar y sentir, sin ser juzgados por esas decisiones. Por supuesto, sin que ello ocasione daños a otros.
Cuando respetamos, comprendemos desde la posición en que habla, piensa o siente la otra persona, según sus propios valores, sin que necesariamente exista plena coincidencia en ellos. Además, si no pretendemos cambiarla a través del convencimiento racional o emocional.
Simpatizar significa compartir muchos valores, inclinaciones, etc. Empatizar significa mostrar respeto comprensivo por las diferencias sin juzgar.
Por lo tanto, no siempre puedes ser simpática(o) y empática(o) al mismo tiempo.
Read more
El jueves 28 de abril se realizó un encuentro en la V Región con las integrantes de los Grupos de Desarrollo locales y algunas invitadas. Este encuentro contó con la presencia de una invitada especial: Andrea Cardemil Ricke,Psicóloga Infanto-Juvenil, experta en crianza, columnista de la web y autora de los libros “Apego seguro” y “Separarse con niños pequeños”.
La actividad que fue organizada por Mundo Mujer en el marco de las actividades del presente año, resultó muy exitosa en convocatoria y también en el diálogo que se generó a partir de la interesante intervención de la profesional invitada, Andrea Cardemil.
EQUIPO MUNDO MUJER
Read more
Todos los padres decimos sin mucha autoevaluación que nos preocupamos por nuestros hijos y que sabemos cómo les va en lo cotidiano.
Sin embargo, me he encontrado en todos los países del mundo hispano los que recorro con frecuencia, que todos los días los padres hacemos tres preguntas a los niños y adolescentes que cuando uno las analiza carecen de todo sentido. Estas tres preguntas son:
¿Cómo te fue?, frente a lo que los niños la mayoría de las veces contestan “ bien”
¿Qué hicieron?, frente a lo que contestan “ nada”
¿Tienen que estudiar o algo para mañana?, frente a lo que responden “ No”
Lo que es interesante reflexionar es que los padres sabemos que nos contestarán eso y sin embargo no dejamos de hacerlas. Es como si sintiéramos que nos preocupamos por ellos al hacerlo pero al mismo tiempo sabemos que no sabremos nada nuevo y mucho menos nada profundo.
Además todas esas preguntas están en el fondo orientadas al rendimiento y a la evaluación y no a la globalidad de la experiencia educativa cotidiana de los niños.
Sería tan distinto que cuando llegarán, nos diéramos el tiempo de preguntarles cosas cómo ¿dime tres cosas buenas que te hayan pasado hoy y yo también te contare tres buenas mías?, y sabes qué ¿dime tres cosas malas que te hayan pasado y yo también te contaré y buscare tres malas?
La experiencia de haber realizado este ejercicio en los talleres, me ha podido demostrar que si bien en un inicio los niños rechazan las preguntas porque no están acostumbrados, después de un tiempo gozan la conversación y sobre todo se les entrena a reflexionar sobre sí mismos, en un mundo centrado absolutamente hacia afuera.
Este tipo de preguntas genera que el centro del día, de niños y de adultos, en la experiencia del día y no sólo en el rendimiento y en la productividad.
Sinceramente parece que hacemos las tres preguntas como para chequear rápido lo realizado pero no necesariamente porque nos importa demasiado lo que hayan vivido. Si hiciéramos la alternativa que propongo sabríamos antes de los hechos de bulling , probablemente , y seguramente muchos otros antecedentes de la vida de ellos.
El conocer a nuestros hijos va más allá de estas tres preguntas y tiene que ver con desarrollar la habilidad para mirarse desde adentro y junto con eso poder explorar en su mundo emocional para que desde pequeños puedan tomar contacto con sus emociones.
Quiero invitarlos (as) a practicar este ejercicio y a darse cuenta desde el corazón lo que ocurre en ellos y en ustedes al realizar la experiencia. Se darán cuenta que la comunicación toma otro color y se profundiza desde un lugar distinto donde sabrán cosas de sus niños que con las tres preguntas inútiles jamás pudiéramos obtener.
Pilar Sordo – Psicóloga
Extraído de www.pilarsordo.cl
Read more- 1
- 2